Zoroastro, Saoshyant, el Fin del Mundo y la Resurrección de los Muertos.
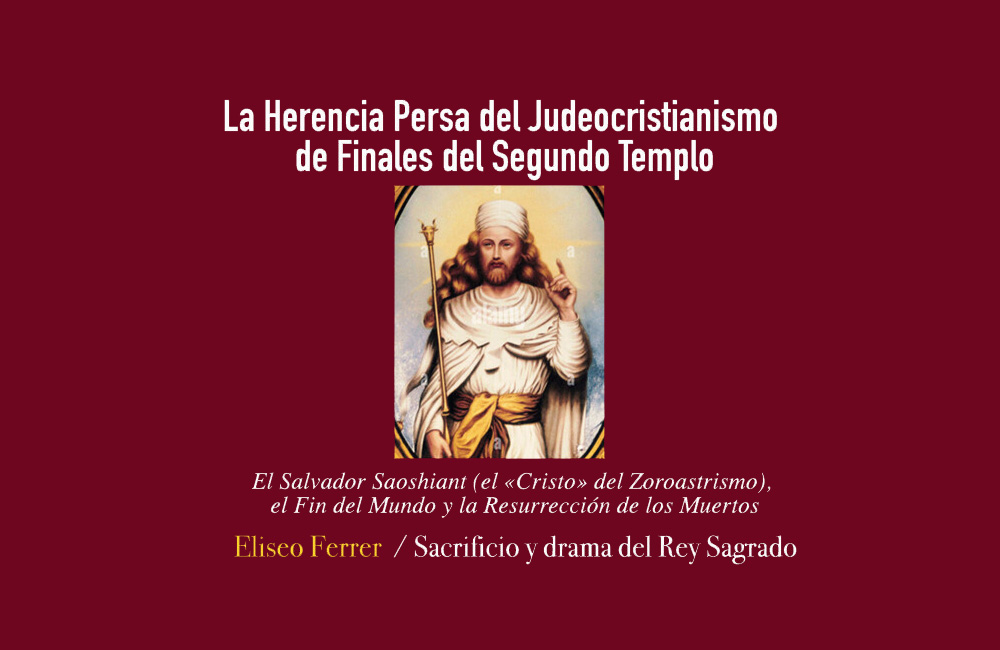
© Eliseo Ferrer (Desde una antropología materialista).
La herencia persa del judaísmo helenístico de finales del Segundo Templo.
La sabiduría, la espiritualidad y la santidad fueron simbolizadas en el mazdeísmo, al igual que en la India antigua, por la más intensa luminosidad, asociada esta luz al fuego y opuesta a las tinieblas del mal y de la ignorancia. Y de la misma forma que la doctrina de las Upanishads asimilaba el ātman a la luz interior del «sí-mismo», en el Bundahishn se identificaba el alma con la «luz de la gloria» y la «luminiscencia divina» (xvarna). Por lo que no hay duda de que los persas convirtieron en manifestaciones de Dios «las epifanías de la luz, y en primer lugar, la aparición de una estrella sobrenatural, signo anunciador por excelencia del nacimiento del Cosmocrátor y Salvador»: el niño Dios, el «Hijo de la Luz», el «Viviente» y el «Apóstol de la luz». En este sentido, la gran diferencia, quizá, con la India antigua fue el grado de radicalidad al que las especulaciones teológicas mazdeas llevaron el enfrentamiento entre la luz y las tinieblas, de gran repercusión en determinados grupos sectarios del judaísmo y del cristianismo; además, claro está, de la especificidad de la figura del salvador zoroastriano. «Según las tradiciones iranias, el xvarna que brillaba por encima de la montaña sagrada era el signo anunciador de Saoshyant, el redentor milagrosamente nacido de una virgen y de la simiente de Zoroastro».
En la teología del mazdeísmo tardío y degenerado, el fin del mundo y la renovación universal eran fruto también de un sacrificio escatológico: la muerte del toro Hathayos a manos del Salvador, nacido milagrosamente en una cueva y anunciado por una estrella. Los textos pahlevis, muy posteriores a Zoroastro, evocaban con todo lujo de detalles este sacrificio final, que debería ser oficiado por Saoshyant, y en el que participaban Ohrmazd (Ahura Mazda) y los Amesha Spenta; tras el cual, debían resucitar los seres humanos para entrar en la bienaventurada inmortalidad, al tiempo que el universo cósmico encontraba su final a través de un proceso de radical regeneración. Se trataba de la renovación final y de la inauguración del reino definitivo del bien («la edad de oro», «el reino del espíritu» o «el reino de dios»: una nueva creación indestructible, pura e incorruptible, donde la materia no se extinguía, se transfiguraba y restauraba, y donde morían el mal y la mentira), que aparecían prefiguradas ya en la liturgia y en la doctrina de Zoroastro.
Según Duchesne-Guillemin, la creencia en los salvadores venidos del cielo evolucionó de manera importante tras la desaparición de la figura de profeta reformador. Se esperaba, de acuerdo a la tradición legendaria, que Zoroastro retornase a la tierra, si no personalmente, sí al menos bajo la forma de alguno de sus tres hijos (los dos primeros como profetas anunciadores del tercero y definitivo salvador, Saoshyant), que vendrían a salvar el mundo y a concluir la obra de la «historia sagrada» hasta su consumación final. Éstos nacerían a intervalos de mil años del propio semen del profeta, milagrosamente conservado en el lago Kansaoya, y de tres vírgenes, que debían concebir al salvador al bañarse en dicho lago; con lo que se pondría en marcha el último acto de la existencia temporal del mundo y se daría paso a la frashokereti (frašō.kərəti), transfiguración o renovación escatológica final. Esto ocurriría en los tres últimos milenios de un periodo de doce mil años, y el último de estos enviados, Astvatereta (Astvaṱ.ǝrǝta), o «el que encarna la justicia», sería el verdadero protagonista del fin: el Saoshyant por antonomasia y definitivo salvador.
En los Gāthās, los himnos más antiguos del Avesta, el término «salvador» parece que se utilizó en referencia a la propia misión del profeta, por lo que «Saoshyant» pudo haber sido un término originariamente aplicado al mismo Zoroastro, ya que no se hacía referencia a ningún enviado futuro en estos textos primigenios. Hemos de reconocer que el argumento de la venida al mundo de Saoshyant (y su intervención en la historia sagrada) se trataba únicamente de manera sistemática en los libros pahlevi, algo tardíos. Pero, como reconoce Duchesne-Guillemin, podemos llenar el vacío de varios siglos que media entre estos libros de época sasánida y el primitivo Avesta de Zoroastro recurriendo a testimonios exteriores, especialmente a documentos helenísticos y latinos. Los Libros Sibilinos, el Oráculo del Alfarero (un texto egipcio redactado en griego), los Oráculos de Histaspes (un apocalipsis iranio escrito también en griego) y la Cuarta Égloga de Virgilio fueron extraordinarios testimonios de la difundida idea, durante los dos últimos siglos antes de nuestra era, de la venida de un rey salvador procedente del cielo o del sol. Una figura que fue identificándose, de manera paulatina, con la del antiquísimo dios Mitra, como salvador y mediador con la divinidad; lo que terminó haciéndose patente, por complejos y oscuros derroteros, al extenderse su culto por todos los dominios de la Roma imperial bajo el formato de una religión mistérica oriental. Sin olvidar, como veremos más adelante, que ciertos sectores judíos imbuidos de ideología apocalíptica identificaron en el siglo primero antes de nuestra era al salvador de la escatología persa con el mesías («cristo») de la casa de David anunciado por los profetas; con el «hijo de hombre» anunciado por Daniel o con ambas figuras a la vez; cuando no, y de manera particular, con el rey de justicia Melquisedec o con las figuras veterotestamentarias de Henoc, Esdras, Elías, Josué, etc.
Existe también la convicción de que la figura del Saoshyant iranio fue, ni más ni menos, que un equivalente cultural o «una transmutación del Visnú hinduista, que aún hoy aparece en el templo de Rama representado en figura del Salvador o Conservador, correspondiente a su décima encarnación (Kalki-Avatar)». No en vano, sorprende realmente, tal y como luego descubriremos en la literatura apocalíptica irania, helenística y judía, que esta décima encarnación de Visnú apareciese en los textos como «un guerrero armado de todas armas, que cabalgaba en un caballo blanco y blandía sobre su cabeza la cortante espada, mientras con la mano izquierda sostenía un escudo formado de anillos concéntricos». Y muchísimo más sorprendente e increíble todavía resulta encontrar la misma figura en determinados pasajes del Nuevo Testamento alusivos a Cristo: «Sus ojos eran como llama de fuego. En su cabeza tenía muchas diademas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo […] De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones […] Vi a un ángel que estaba de pie en el sol…». «Y miré, y he aquí un caballo blanco. El que estaba montado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona; y salió venciendo y para vencer».
Según las doctrinas desarrolladas tardíamente sobre la base del mazdeísmo primitivo, el fin del mundo y la resurrección de los muertos debían producirse tras el sacrificio oficiado por Saoshyant. Un sacrificio escatológico que reiteraba, en cierto sentido, el sacrificio cosmogónico de los tiempos primigenios; de ahí que éste tuviese también un efecto «creador» y «regenerador», dando lugar a la felicidad eterna del «reino de dios». «La resurrección, y su corolario, la indestructibilidad de los cuerpos, desarrollaba audazmente el pensamiento de Zoroastro. Se trataba, en definitiva, de una nueva concepción de la inmortalidad». Así, con el desempeño de la función del salvador Saoshyant en este acto final de la historia sagrada, se retomaba la vieja idea de la restauración del sacrificio cosmogónico, ahora ejecutado también a través del sacrificio del toro. «Pues, como un eco de la muerte del toro primordial por Ahrimán, el toro Hathayos era sacrificado [por Saoshyant]; de su grasa y de su médula, así como del blanco haoma, se fabricaría una bebida que se ofrecería a los hombres recién resucitados, para asegurarles la inmortalidad».
Es decir, la muerte del toro primordial por Ahrimán se correspondería, de alguna manera, con el sacrificio escatológico final del buey (o toro) Hathayos a manos del enviado celestial (Saoshyant, Mitra, etc.), marcando así el inicio de una nueva creación inspirada en la beatitud y en la luz de la transcendencia. De esta forma, el brebaje preparado con los despojos del animal sacrificado haría inmortales a los humanos, encabezados por el primer hombre, Gayōmart, quien sería el primero en resucitar. Si bien se repetirían los combates que habían tenido lugar en el principio de los tiempos… Los ejércitos del bien y del mal se enfrentarían en la batalla final, dentro de la cual cada combatiente tendría un adversario preestablecido. De esta forma, los malvados Ahrimán (Angra Mainyu) y Az serían los últimos en caer bajo la fuerza combativa de Ohrmazd (Ahura Mazda), de Sroz y de todo el ejército de los espíritus bienaventurados. Finalmente, en el día del juicio, Saoshyant culminará la victoria sobre el mal en una batalla final y definitiva, pero en ese tiempo el hombre habría sido transfigurado y no necesitaría ya ni bebida ni un trozo de pan.
Ya hemos dicho que la creencia en la resurrección de los muertos fue muy antigua, pero se proclamaba de forma clara en el Yasht 19.11-89, que hablaba de ello en relación a la venida y a la encarnación del Saoshyant anunciado por Zoroastro. La resurrección se enmarcaba, por lo tanto, en el contexto escatológico de la transformación final, que implicaba además el juicio universal y el acceso definitivo al «reino» de la luz y de la pureza divinas. Y no debemos perder de vista, como también se ha dicho, la dimensión ética que llevaba consigo esta visión apocalíptica, ya que, en última instancia, en la potestad de elegir entre el bien y el mal estribaba la facultad que confería al hombre la posibilidad de asegurar la salvación y la felicidad en el más allá.
Fue precisamente esa dimensión ética lo que terminó otorgando a la religión de Zoroastro un valor «universal» (a pesar de estar dirigida a un grupo de «elegidos») que, sin duda, podemos calificar de revolucionario, si somos capaces de desprendernos de prejuicios religiosos y antirreligiosos, y de situarnos en tiempo y lugar, disociados de los valores y disvalores del mundo contemporáneo. El mazdeísmo persa originario trajo al mundo la primera y rudimentaria noción de libertad humana, y, lejos del dualismo antropológico (cuerpo y alma separados) de Platón, de Plotino y del gnosticismo cristiano, propugnó un dualismo ético mitigado de gran repercusión histórica y cultural: un dualismo «optimista», pero de tal profundidad que contribuyó, en gran medida, a ofrecer una nueva y más rica dimensión al monismo antropológico del judaísmo tradicional, al tiempo que creaba las bases de uno de los pilares fundamentales de la posterior doctrina eclesiástica. Una concepción de base que trasladó al terreno fáctico la idea de libertad (elección) frente a la idea de fatalidad (predeterminación astral) que practicaron la astrología helenística y ciertas vulgarizaciones del estoicismo grecorromano. Según recogía Duchesne-Guillemin del Videvdat pahlevi, para la religión de Zoroastro «lo material estaba de acuerdo con el hado [planetario]; lo espiritual, estaba de acuerdo con la acción». O, dicho con otras palabras: los iniciados dependerían del hado, de la fatalidad astral, únicamente en cuanto a las cosas corporales y materiales; mientras en el orden espiritual la acción era autónoma y libremente determinada por la voluntad de los miembros de la cofradía de los «pobres», los «amigos», los «sabedores» y los «confederados». Era precisamente en el orden espiritual donde descansaba la posibilidad de la libre elección, y, en consecuencia, la posibilidad de salvación.
Los Oráculos de Histaspes y las primeras visiones de la Iglesia.
Los más eminentes especialistas no dudan en identificar al Mitra de la época de los seléucidas y de los persas arsácidas con el «gran rey del sol» o «del cielo» anunciado como futuro salvador en los Oráculos de la Sibila, de Histaspes y del Alfarero. No en vano, a mediados del siglo primero antes de nuestra era (o quizás antes) comenzaron a difundirse por el Mediterráneo sus cultos y misterios. Esto es así si tenemos en cuenta que la primera referencia explícita a los misterios de Mitra fue establecida en el año 67 antes de nuestra era y se la debemos a Plutarco, sacerdote délfico de finales del siglo primero y principios del segundo. Según el relato de Plutarco, los piratas de Cilicia, que celebraban en secreto los cultos mistéricos de Mitra, fueron vencidos por el romano Pompeyo y, una vez sometidos por Roma, introdujeron estos cultos en el vasto territorio de lo que sería el futuro Imperio. Así fue como dio comienzo una nueva fase de un fenómeno cultural y religioso mucho más antiguo, que conocería un espectacular desarrollo hasta las postrimerías del siglo cuarto de nuestra era.
Por otra parte, la fecha establecida para los Oráculos de Histaspes (siglo segundo o primero antes de nuestra era) nos permite pensar que hacia esa misma época temprana había quedado conformada ya la idea del rey «mesiánico» ajeno al judaísmo, «siempre en relación con un argumento mítico-ritual elaborado en torno a Mitra». Éste es el punto de vista de muchos investigadores, y así lo expuso Geo Widengren, para quien el mito del salvador, tal como aparecía en el Himno de la Perla, de carácter gnóstico, habría quedado completamente elaborado en tiempo de los arsácidas persas.
Digamos que la conformación del mito del Salvador universal fue consustancial al desarrollo de la escatología persa y a su idea del fin de los tiempos, y su evolución e influencia transcultural durante el periodo helenístico se hicieron indesligables de los primeros textos apocalípticos iranios, griegos y judíos. No en otro sentido apuntaban los Oráculos de Histaspes y su imaginería persa, a pesar de estar escritos en griego y de considerarse un producto del sincretismo helenístico del siglo segundo antes de nuestra era. Verdaderamente, nos encontramos ante unos textos pioneros y precursores en su género, que sirvieron, sin duda, de inspiración a la literatura apocalíptica judía y a la apocalíptica pahlevi de la época sasánida.

Está de más afirmar que los primeros autores cristianos vieron en los Oráculos de Histaspes el anuncio de la venida de Cristo a la tierra sobre la idea original de la encarnación y el descenso de Mitra. Justino, por ejemplo, fue el primero en referirse a la divinidad de origen persa, aunque nada dijo del contenido de esta obra; en su Primera Apología, por lo demás, manifestaba ser consciente de que estaba prohibida la circulación de estos Oráculos bajo castigo de pena de muerte. Por su parte, Clemente de Alejandría señalaba que Pablo de Tarso había citado la «profecía» de Histaspes y que recomendaba su lectura. Sin duda, Clemente descubrió entre las admoniciones de esta obra referencias muy directas a la venida de Cristo; pero hemos de tener en cuenta que una versión de los Oráculos había sido «cristianizada» antes de que la obra cayera en sus manos; y en esa versión interpolada y manipulada se aludía explícitamente a Cristo y a asuntos de la conveniencia y el interés de la Iglesia naciente. Finalmente, y ya en torno al año trescientos, Lactancio encontró sorprendentes concomitancias entre sus presupuestos escatológicos y los de los Oráculos, cuyas revelaciones giraban en torno a «la encarnación de un salvador» enviado desde el cielo a la tierra. Digamos que Lactancio, quien resumió un supuesto original de la obra, debió tener ante él un texto sin interpolaciones cristianas, pero que, sorprendentemente, «confirmaba» su propia escatología y doctrina. Todo lo cual resultó de gran utilidad operativa para los padres eclesiásticos, quienes, en función de sus intereses institucionales, amalgamaron sin cortapisas textos judíos, gnósticos y paganos. Como afirmaba Momigliano, «aquí encontramos falsificadores cristianos que utilizaron falsificaciones judías y añadieron las propias, más o menos, con los mismos propósitos: expresar sentimientos antirromanos, esperanzas apocalípticas y reflexiones genéricas sobre la historia pasada, presentada como futura».
Lo cierto del contenido de los Oráculos de Histaspes, que conocemos por referencias indirectas, fue que determinados enemigos de Roma (los súbditos del derrotado Mitrídates del Ponto, probablemente, o los partos y los judíos tras la ocupación romana de Siria y Judea) manejaron en el siglo primero antes de nuestra era los escritos de un apocalipsis redactado en griego, pero perteneciente a la literatura escatológica persa, que atribuyeron a un rey medo anterior a la guerra de Troya, Histaspes (traducción griega de Vīštāspa), y donde se anunciaba que Roma y su imperio serían derrotados y erradicados de la faz de la tierra. Los Oráculos justificaban sus profecías del fin de la República, primero, y luego del Imperio terrenal de Roma por medio de la plasmación de un tiempo escatológico de siete mil años de duración; cada uno de cuyos milenios aparecía regido por uno de los siete planetas. Durante los seis primeros milenios, el espíritu del bien y el espíritu del mal combatían a muerte por la supremacía en el mundo, con un resultado bastante poco satisfactorio para las fuerzas del bien. Todo hacía presagiar una derrota del bien a manos de las tenebrosas fuerzas del mal y de la oscuridad. Pero, al final, cuando los espíritus de la perversidad parecían victoriosos y todo podía darse por perdido, Dios enviaba a la tierra al dios solar Mitra, quien dominaba el séptimo milenio, cesando, de este modo, el poder de los planetas y generando una conflagración universal (ekpyrosis) en la que el fuego aniquilaba el cosmos para dar paso a la vida bienaventurada del reino del espíritu.
Indudablemente, la esperanza escatológica patrocinada por los últimos aqueménidas y los arsácidas en torno a la figura de Mitra, tal y como se insinuaba en este texto, se había convertido en el siglo primero antes de nuestra era en el fundamento de una de las ideologías dominantes del helenismo refractario al expansionismo y la dominación romana; dentro del cual, y de manera muy especial, encontraron satisfacción las tribulaciones y los sinsabores del pueblo judío. Pues, además de las implicaciones éticas y religiosas, y de la transcendencia implícita en la venida del Salvador, en la idea del fin de los tiempos, del juicio final y del triunfo del bien, la espera escatológica se terminó apropiando, o se terminó uniendo, a tradiciones de carácter más inmanente y terrenal. Tradiciones relacionadas bien con el mesías judío, bien con el nacimiento de un emancipador tribal o con la llegada del rey-salvador de la nación: un libertador político asimilado, finalmente, a la simbología y al significado transcendente de Mitra y del mito protognóstico del Hijo preexistente. Digamos que las concepciones tradicionales del rey cosmocrátor de carácter terrenal, mediador entre los hombres y los dioses, se terminaron enriqueciendo en este tiempo con las aportaciones soteriológicas y la trascendencia escatológica de la literatura apocalíptica de origen persa; dando lugar, de esta forma, a mil variantes diferentes de la figura arquetípica del Salvador, dentro de un amplio muestrario que presentaba desde la elemental figura del rey guerrero a la elaborada figura celestial del salvador como un hijo de dios descendido a la tierra.
Mitra y el Salvador de la literatura apocalíptica.
Por supuesto, la figura del mesías judío, fundado en el pacto de la realeza davídica con Yahvé, sería el ejemplo más claro de la fusión de elementos ideológicos pertenecientes al ámbito de la inmanencia mesiánica judía con los elementos provenientes de la escatología y de la soteriología espiritualista de origen persa. Pero, evidentemente, no fue el único caso donde se produjo la fusión de los mitos de determinados libertadores nacionales con los elementos transcendentes de la sagrada escatología irania. La biografía legendaria de Mitrídates Eupator (134 al 63 antes de nuestra era) ilustró admirablemente esta esperanza escatológica: su nacimiento fue anunciado por un cometa; sobre el niño recién nacido cayó un rayo que apenas dejó en su cuerpo una simple cicatriz; la educación del futuro rey estuvo basada en una larga serie de iniciaciones, y al ser coronado, Mitrídates, como tantos otros soberanos, se convirtió en la genuina encarnación de Mitra.
No… Las influencias, los condicionamientos, los préstamos, las reciprocidades culturales entre el mitraísmo y el cristianismo (entre los elementos de la cultura persa y el judaísmo postexílico y las sectas judías apocalípticas), no fueron un fenómeno de sincretismo cultural de los siglos cuarto y quinto de nuestra era, como quieren hacernos creer quienes trasponen la mitología al terreno de la historia para luego explicar las ficciones resultantes a través del anacronismo de ciertos dogmas de la Iglesia. Fueron, en realidad, muy anteriores… Como ocurre con todo fenómeno mítico-religioso (de estructura compleja, polivalente, polisémico y hasta en muchas ocasiones con elementos contradictorios), no podemos hablar de un Mitra grecolatino surgido de la nada e identificado únicamente con el dios tauróctono de los antros y los mitreos, independientemente de los diversos significados trasmitidos en los siglos de la prehistoria imperial romana. Por el contrario, debemos hablar de «un Mitra prerromano», según los textos, cuya ideológica impregnó Asía Menor, Mesopotamia, Siria y, por supuesto, algunos de los ámbitos geográficos del judaísmo.
Hubo un Mitra védico, un Mitra budista (Maitreya), un Mitra avéstico, un Mitra de la literatura «oracular» de los primeros apocalipsis y un Mitra romano, todos ellos diferentes en morfología y funciones y, por lo tanto, difícilmente identificables en una línea de evolución histórica clara, a pesar de una indudable sucesión diacrónica; que, no obstante (hay que reconocerlo), contempla largos periodos de oscuridad. Ahora bien, que no tengamos a mano los elementos que nos permitan establecer una línea de clara continuidad en el tiempo, no quiere decir que debamos abandonar uno de los principios básicos de la investigación histórica y renunciar a la búsqueda de ciertas líneas de continuidad que expliquen determinados antecedentes. No hay que olvidar que hubo también un Mitra helenístico y parto, un Mitra «oracular» y apocalíptico, tal y como ponen de relieve los restos de los Oráculos de Histaspes, que perfectamente pudo dar lugar al Mitra romano y que parece enlazar con el Mitra de los últimos reyes aqueménidas persas. Pues lo cierto fue que, aunque con un componente astrológico importante, los misterios del Mitra romano aparecieron dominados por el ésjaton (ekpyrosis) e impregnada su figura de escatología apocalíptica, exactamente igual que ocurría, en algunos aspectos, con la figura del Salvador de las cartas de Pablo de Tarso y gran parte de los textos del Nuevo Testamento.
Hablamos de una deidad que, aunque no podamos relacionar directamente con el Mitra avéstico (como erróneamente hizo Cumont hace más de un siglo), debió encontrar prefigurado su futuro papel en el contexto de la escatología apocalíptica zoroastriana, adquiriendo una relativa preponderancia entre los últimos reyes de la dinastía aqueménida. Un Mitra que volvió a manifestarse y retornó con Artajerjes II a la posición suprema, formando trinidad, según los documentos epigráficos, con Ahura Mazda, el padre, y con la antigua diosa de la fertilidad Anahita, la madre, esposa y amante del Salvador de los hombres. La prueba más evidente de que el dios Mitra no desapareció con la dinastía aqueménida, como a veces se ha insinuado, fue el testimonio del mismo calendario vigente en la época de la monarquía imperial persa. «El mes Mihr era el que recibía el nombre del dios Mitra, y el día dieciséis de dicho mes tenía lugar el festival más popular y más importante de todo el Irán antiguo: el festival de Mithrakān, o Mithragān».
Ciertamente, no podemos negar que, entre los Yasht, o himnos litúrgicos del Avesta en honor de los Yazatas (santos benefactores, arcángeles y entes mediadores), tan solo uno de ellos estuvo dedicado al dios Mitra. Fue el canto décimo, llamado Mihr Yasht, sobre el que los filólogos y especialistas están de acuerdo en señalar que el dios «gemelo» de Váruna y Ahura Mazda no quedó completamente marginado tras la reforma de Zoroastro. Se trataba de un himno importante, que reflejaba una larga lista de atributos y funciones, dentro de los cuales unos hacían referencia a su misión de vigilante de los acuerdos y contratos entre los hombres, mientras en otros aparecía como el dios protector del territorio, propiciador de victorias y dueño de la soberanía política; a consecuencia de lo cual, era invocado por los reyes y gobernantes. Al mismo tiempo, y según lo expresado en el Mihr Yasht, no podemos olvidar su protagonismo mediador en la lucha cosmológica existente entre las dos fuerzas antagónicas del mundo, expresión mítica de las dos fuerzas en lucha permanente en el interior del individuo: el bien, del lado de Ahura Mazda y los Amesha Spenta, y el mal y la mentira, propiciados por Angra Mainyu y los daevas o demonios (Daēuua).
Su papel de mediador resultaba relevante en otros muchos aspectos; posición clave en la teología persa que, en los siglos posteriores, terminaría realizando las expectativas de Mitra como dios salvador de los misterios. «En el Mihr Yasht había claras referencias que situaban a Mitra como mesites (mesítēs); es decir, en una posición intermedia entre el la tierra y el cielo». Por lo demás, tanto en el Avesta corno en otros textos religiosos védicos se hacía mención también a esta función mediadora, que, a su vez, lo relacionaba con otros dos importantes aspectos: su conexión con el sol y el papel que desempeña en el puente Cinvat como juez discriminador de los muertos.
Y mucho más destacable, incluso, desde nuestro punto de vista, resultaba el hecho de que «en el Bundahishn y en el Yasht 11.14 Mitra era presentado como el guardián del pacto realizado entre el bien y el mal para la salvación de las almas de los hombres». Porque «Mitra fue, al mismo tiempo, bueno y malo, y, en cuanto tal, asumía una posición intermedia entre el bien y el mal. Y también en este aspecto se le designaba como mesítēs, como mediador entre la potencia buena y la mala». No cabe duda de que aquí encontramos auténticas sugerencias, cuyo contenido se repitió con frecuencia en inscripciones y grabados de los últimos años de la dinastía aqueménida, que probaron una clara transformación de las funciones de esta divinidad, orientadas hacia un señalado protagonismo, como Salvador, en la escatología apocalíptica «oracular» de la época de los arsácidas persas. En este sentido soteriológico, y «como representación de la fidelidad, Mitra fue venerado como aquél que otorgaba la inmortalidad y protegía ante la muerte. Es decir, aparecía como juez de los muertos junto a Sraosha (Obediencia) y Rashnu (Justicia), y como conductor de las almas hasta las puertas del paraíso prometido a los creyentes de Ahura Mazda. Concretamente, en el Yasht 10.93 Mitra era presentado como aquél que podía salvar al alma de caer en la muerte definitiva».
Estamos viendo con toda claridad que el carácter soteriológico del Mitra de la literatura apocalíptica, por un lado, y del Mitra romano, por otro, tuvo unos antecedentes que probaron que, en tiempos de los aqueménidas y de los arsácidas persas, esta divinidad no solo no quedó eclipsada, sino que, bajo el manto de Ohrmazd (Ahura Mazda) y el influjo de la tradición, redefinió sus funciones en la dirección que terminó corroborando su posición de sōtēr en la historia del Imperio romano. De tal manera que, incluso, sus vínculos y su identidad con el sol encontraron su genealogía en unos siglos donde la divinidad no aparecía plenamente manifestada. Según Widengren, el sol pudo quedar muy pronto difuminado como divinidad en el antiguo Irán; pero «podemos constatar que el dios celeste Mitra fue concebido en algunos lugares como dios del sol. En el persa moderno «mihr» (de mihr procede Mitra) tiene el significado de sol». Pseudo Calístenes, por ejemplo, en su Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia, presentaba a los reyes persas como aquéllos que compartían el ascenso celeste con el sol. Y Plutarco escenificaba con todo lujo de detalles un diálogo de Darío III donde se hacía referencia al papel destacado de Mitra como «la gran luz».
__________________________________
© Fragmento del libro «Sacrificio y drama del Rey Sagrado». Páginas 249-258.
